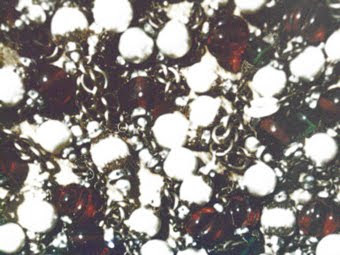26 Marzo 2010
Día doce.
He de confesar que ella no era ninguna muchacha, no era esa mujer que he descrito mucho más joven que yo, casi una niña.
He mentido.
Veinticinco años son muchos, demasiados, he exagerado, nunca sé contar el tiempo que pasa y me confundo, tal vez nos separaban solamente quince semanas.
Quizás fueron quince instantes, todos los que no compartimos.
Es posible que fuera ella la mayor y yo el alumno adolescente que asustado aprendió en su cuerpo un par de cosas.
Dos nada más.
Una que no hay nada que aprender y la otra que no hay que revelar ese conocimiento jamás.
- Respóndame, ¿a qué se refiere cuando habla de trampas?- me ha pedido de nuevo mi enfermera con tono autoritario.
Entonces me he puesto a llorar.
Al verme, la pobre muchacha se ha turbado y no ha sabido qué debía hacer ni cómo comportarse.
Después de un buen rato sollozando se ha sentado a mi lado, en el borde de la cama, y me ha tomado una mano. “¿Por qué llora?”, me ha preguntado.
- Creo que Vincent murió hace tiempo- le he respondido- y la habitación de Arlés debe de estar vacía, ya nadie pinta girasoles ni sillas de madera clara en ella.
Cuentan que todo aquello que no se puede pintar de memoria no se puede pintar y yo dudo entre recuerdo y reconocimiento, no consigo saber si de verdad logro pasar del segundo al primero.
“¿Se puede vivir sin pintar?”, le pregunté un día a Van Gogh. “Por supuesto que no”, me respondió, “al menos no con dignidad. Hablamos de vivir, no de sobrevivir, ¿verdad?”, me preguntó a su vez.
- ¿En qué consiste la pintura?, Vincent.
- En elegir.
- ¿El qué?
- El color.